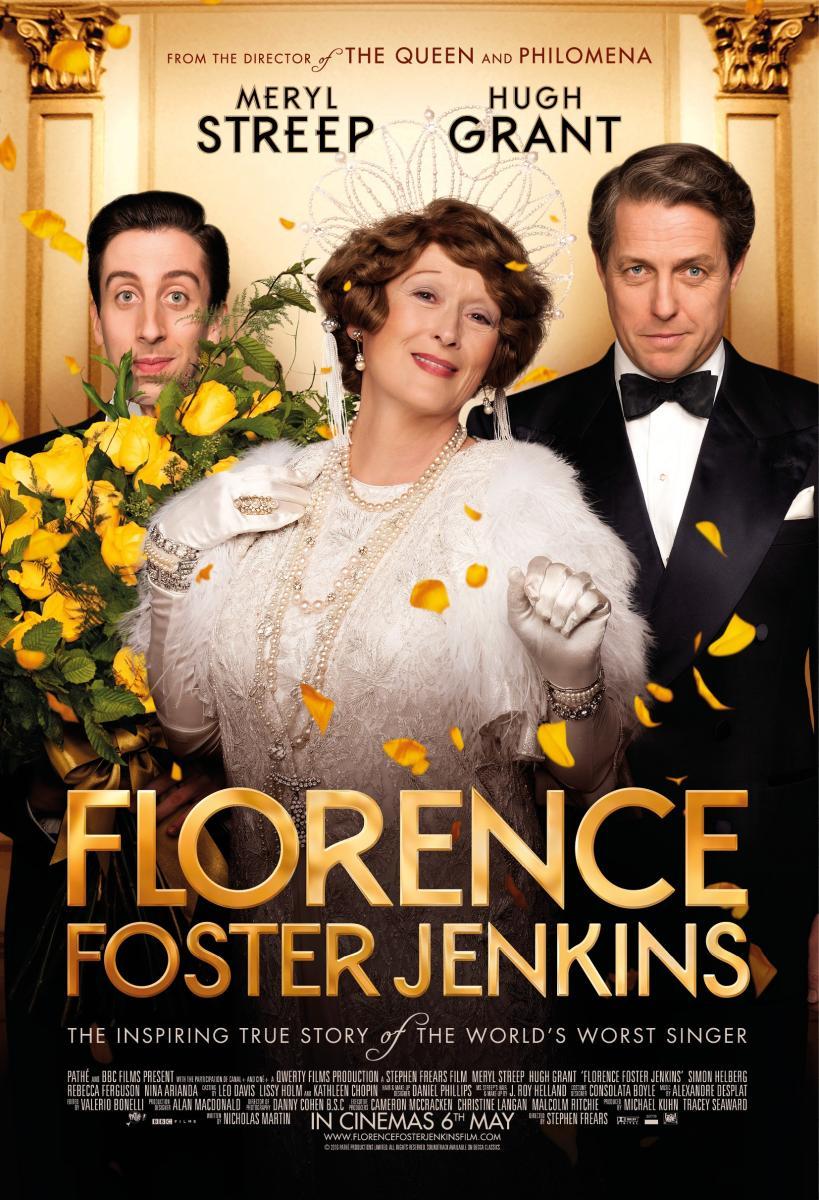Dos son los edificios más característicos del París burgués,
el de los grandes bulevares para pasear, surgido de la reforma de Hausmann en
el siglo XIX: la Ópera Garnier y las Galerías Lafayette. Antes de 1875 otros
teatros parisinos habían dado cobijo a la ópera. Pero, a partir de ese momento
será el Palacio Garnier en exclusiva el encargado de la programación. Hoy junto
con la Ópera Bastilla constituyen la Ópera nacional de París.
 |
| Desde la Ópera, al fondo las Galerías Lafatette Hausmann |
Charles Garnier fue el encargado de proyectar un nuevo
edificio de ópera artísticamente adscrito al movimiento Segundo Imperio. Luis Napoleón Bonaparte quiso cambiar la fisonomía
de una ciudad tan rebelde y problemática. Dotarla de grandes avenidas y
bulevares le daba prestigio, pero también evitaba rebeliones y levantamientos a
los que los parisinos fueron tan aficionados en el siglo XIX. Sin embargo, también suponía destruir 1/3 de la ciudad de entonces.
 |
| Garnier |
Luis Napoleón Bonaparte fue sobrino y heredero del primer
Napoleón. Deseoso por ocupar su puesto intentó un golpe de estado en 1840 pero
como salió mal decidió presentarse a las primeras elecciones democráticas a la
presidencia de la República en 1848 y las ganó ampliamente, con el apoyo de los
sectores más tradicionales. La constitución vigente intentaba limitar los
poderes del presidente pero Luis Napoleón, que era bastante autoritario, decidió
en 1851 dar otro golpe de estado, esta vez le salió bien, y proclamarse emperador con el nombre de
Napoleón III. Así comenzó el Segundo Imperio de 1852 a 1870, que terminaría con
otra rebelión. Durante ese tiempo, no obstante, Napoleón III supo evolucionar y
de un régimen autoritario pasar a una democracia más liberal, apoyándose en el
poder de la burguesía.
 |
| Fachada a la Plaza de la Ópera |
La burguesía necesitaba nuevos espacios donde exhibir sus
éxitos y su poder. Como clase social, estaba orgullosa de sus logros, de su
iniciativa y de no haber heredado ni posición ni riquezas; pero al mismo tiempo
estaba deseosa de que sus hijos sí que heredasen. El Segundo Imperio fue ese
momento de tranquilidad y esplendor en el que la burguesía pudo vivir
relativamente tranquila. Apenas 20 años.
 |
| El techo del hall |
El edificio de la nueva ópera se construyó entre 1861 y
1874, y para evitar altercados, posibles atentados o cualquier otro malestar,
incluso se había proyectado un acceso especial para el emperador y sus
acompañantes. El pabellón oeste tuvo una doble rampa, que todavía existe, para
que los coches de caballos pudieran acceder directamente al hall sin ningún
problema.
 |
| Entrada para el emperador |
Pero Napoleón III nunca pudo disfrutar este edificio,
pensado y decorado para su gloria. Había muerto en el exilio en 1873 en Londres
y en Francia se había proclamado ya la Tercera República. No fue fácil
desarrollar el proyecto tanto por la conflictividad política y social (se
pararon las obras para hacer frente a guerras y revoluciones) como por las
propias dificultades constructivas. Se eligió un terreno bastante problemático.
Al derruirse las construcciones que ocupaban los 12.000 m2 necesarios se
descubrieron aguas subterráneas imposibles de drenar. La solución fue crear un
lago artificial. Y sí, no es una leyenda que exista un lago bajo el edificio.
Existe y es utilizado por el cuerpo de bomberos de París. Sin un permiso
especial no puede visitarse, por razones de seguridad.
 |
| el lago subterráneo |
Como le gustaba decir al arquitecto Garnier, el edificio era
de estilo Napoleón III. Y así lo recuerdan las iniciales N y E de la monumental
fachada. No son un recuerdo eterno del, se supone, gran amor del emperador por
su esposa Eugenia de Montijo, la de la copla. Simplemente significan Napoleón
Emperador. En la misma fachada destaca también, La danza de Carpeaux, una escultura muy escandalosa en su época,
por mostrar a personajes desnudos bailando sin ningún tipo de pudor. La actual
es, en realidad, una copia porque el original se conserva en el Museo d’Orsay.
 |
| La danza de Carpeaux |
Si la fachada es espectacular, el interior no lo es menos. Pasados
los años, periódicamente, los franceses tienen la necesidad de repetir la
fastuosidad de Versalles. Da igual que sea en el siglo XVII, que en el XVIII o
el XIX. Dorados, terciopelos y espejos son temas recurrentes. En este edificio
se utilizaron mármoles de todas las canteras francesas y de los colores más
variados. La gran escalinata y el gran salón de recepción son el marco
inigualable donde la burguesía podía exhibirse sin ningún pudor. Esta gran escalinata
y sus “palcos” están diseñados para asistir al gran teatro social, a la
representación del lujo y del esplendor.
 |
| La gran escalinata. Detalles |
Hay, repartidas por todo el teatro, otras muchas dependencias
donde los asistentes podían merodear e intrigar durante los entreactos. Grandes
salones o pequeñas salitas donde hombres y mujeres flirteaban, donde se
cerraban negocios y se asistía a conspiraciones políticas. El luminoso salón du glacier servía para que las damas
descansasen y tomasen un refresco, decorado con tapices y pinturas de Clairin
que representan a las bacantes, y los salones del sol y de la luna, a cada
extremo del Gran Salón, se pensaron para que los caballeros pudieran fumar.
 |
| Salones del Sol y la Luna |
 |
| Tapiz del salón du Glacier |
Pero es, sin duda, el Gran Salón el que hace pensar,
inmediatamente, en Versalles. En ese salón rectangular, recargado de oros,
espejos y luces, reflejo y recordatorio presente de la opulencia de tiempos
pasados, habrían podido encontrarse María Callas y la Dama de las camelias. Se
pensó como espacio en el que todos los asistentes, independientemente de su
clase social, podrían encontrarse, aunque en un primer momento estaba prohibido
a las damas. No obstante, la reina Isabel II de España que vivía exiliada en
París quiso verlo y el resto de damas ya no se contentó con ocupar los pequeños
salones. Todo fue posible allí. Yo ya estoy ahorrando para, en la primavera de
2019, ir a una representación de ópera.


Es en la sala de representaciones donde hoy se puede
contemplar la joya más reciente del teatro y que a mí me entusiasma. André
Malraux, ministro de educación, encargó a Chagall un nuevo techo. Fue colocado
en 1964 y, rodeado de un collar de perlas de luz, ocupa una superficie de 220
m2. Bailarinas, ángeles y enamorados, embelesados por la música que recorre
todo París, ejecutan una danza alrededor de la gran lámpara del salón.
Los dorados, los mármoles y las tapicerías de terciopelo
rojo siguen recordando a otro tiempo pero contrastan perfectamente con los
colores más primarios y las pinceladas más esquemáticas de Chagall. Esta sala fue
diseñada al estilo francés; así los asistentes veían el escenario según su capacidad
adquisitiva, pero sobre todo fue diseñada para que cada uno fuera visto por los
demás. Otra vez, el teatro de la vida queda fuera del simple escenario.
Las Galeries Lafayette
Hausmann son el segundo edificio más representativo de la burguesía. El
primer edificio de estas galerías data de 1893, pero fue en 1912 cuando el
establecimiento tomó su espectacular forma actual.
Los dueños querían un bazar de lujo para enloquecer a las
clientas y terminó teniendo forma de teatro para exhibir y ser exhibido;
incluso su escalera se inspiró en la de la Ópera Garnier. Se decoró en estilo
Art Nouveau, especialmente las vidrieras de su espectacular cúpula.
 |
| Hasta la parte de atrás es bonita |
Fue el primero de los grandes almacenes en incorporar
espacios de ocio: salones de té para las damas y salones para los caballeros fumadores. Ocio y negocio, ese tándem
que se consolidó en el siglo XX. Fue también pionero en la democratización de
la moda, la tienda con los mejores
precios de todo París. Hoy la azotea es de acceso libre y complementa las
vistas de la ciudad desde la Torre Eiffel o desde el Sacré Coeur. Algún día volveré.