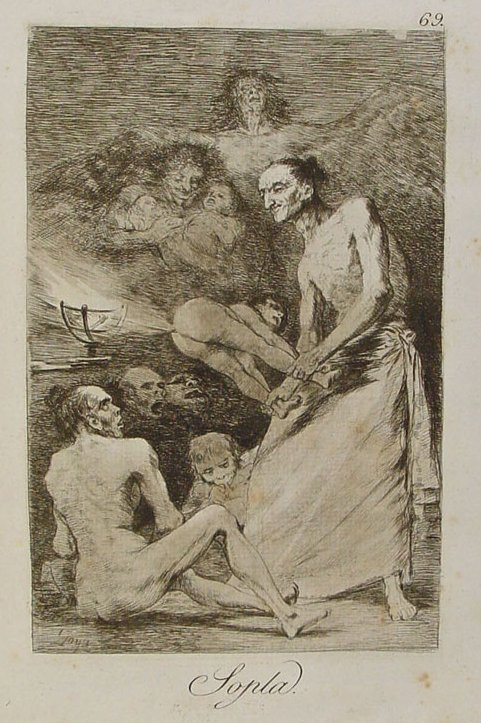Cang Xin es un artista chino nacido en 1967. Es importante
señalarlo porque ha llegado a su madurez artística y humana en un momento de
cambios espectaculares en su país (y también en el resto del mundo). Empezó
dedicándose a la música, pero pronto se pasó a otro medio de expresión que yo
considero todavía más abstracto. Es lo que se define como performance o acción artística. Algo en lo que el artista se
involucra totalmente para provocar sensaciones en el espectador: la mayoría de
las veces asombro pero también otras sensaciones mucho más negativas como el rechazo o la
incomprensión.
Este arte en vivo, dada su calidad de efímero, generalmente necesita otro soporte más tradicional: fotografía, vídeo o cualquier otro medio
audiovisual. Así es como Cang Xin pasó de la fotografía como registro de la
performance a la fotografía como expresión artística por sí misma.
 |
| El hombre y el cielo como un todo (2007) |
En los años 1980-1990 en China, se buscó una
reinterpretación de la tradición china que sirviera de base para un país que
buscaba abrirse al exterior y por tanto aceptar su influencia, sin tener miedo
a perder su propia identidad. En este sentido, la performance se adaptaba
perfectamente a las necesidades de expresión de los artistas chinos porque, de
alguna manera se priorizaba la cooperación de varios artistas en la misma obra e
incluso se crearon pueblos de artistas como el Beijing East Village.
 |
| Consustancialidad (2009) |
En este proceso de reinterpretación, artistas como Cang Xin se
acercaron a la naturaleza para situar al ser humano como un elemento más de la
misma; un elemento que, de acuerdo con la tradición china, puede fusionarse o ser engullido por
ella, pero nunca podrá dominarla como pretende la tradición grecolatina.
Eso es lo que vemos en la primera parte de la exposición. La
siguiente serie de la exposición se llama Comunicación
y en ella Cang Xin utiliza su lengua como elemento de unión con diferentes objetos
cotidianos y también en/con el suelo de diferentes ciudades. Es simbólico que
utilice su lengua como instrumento de comunión/comunicación aunque sea comunicación no
verbal; pero al mismo tiempo también resulta aterrador utilizar la lengua, como parte muy sensible e íntima del ser humano, sobre el suelo de una ciudad, como elemento sucio y despersonalizado de la civilización actual. Más adelante utilizará todo su cuerpo para establecer esta comunicación
con la naturaleza, lo que lleva a algunos críticos a considerarle una especie
de chamán.
En la última parte de la exposición se presenta la relación
del artista con su identidad y con la de otros. A través del intercambio de indumentaria
pretende despojar a los otros de su identidad social y revelar su verdadera
identidad humana, al mismo tiempo que él asume la identidad descartada en
primer lugar. Al menos esa es la interpretación que yo le he dado. Interesante.
Cang Xin
Centro de Historias
Plaza de San Agustín, Zaragoza
Hasta el 17 de septiembre