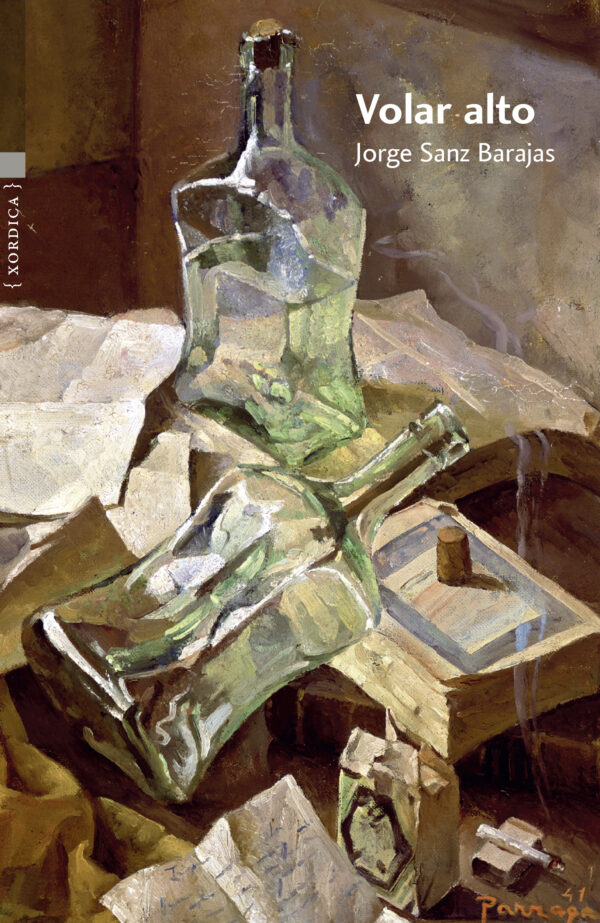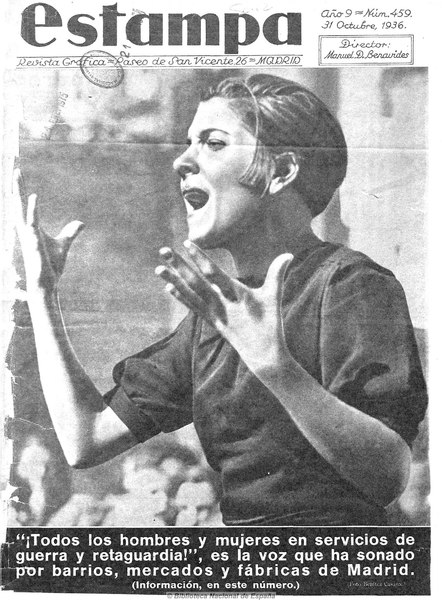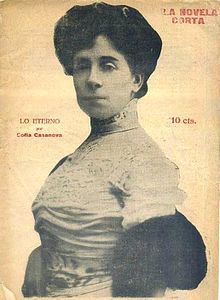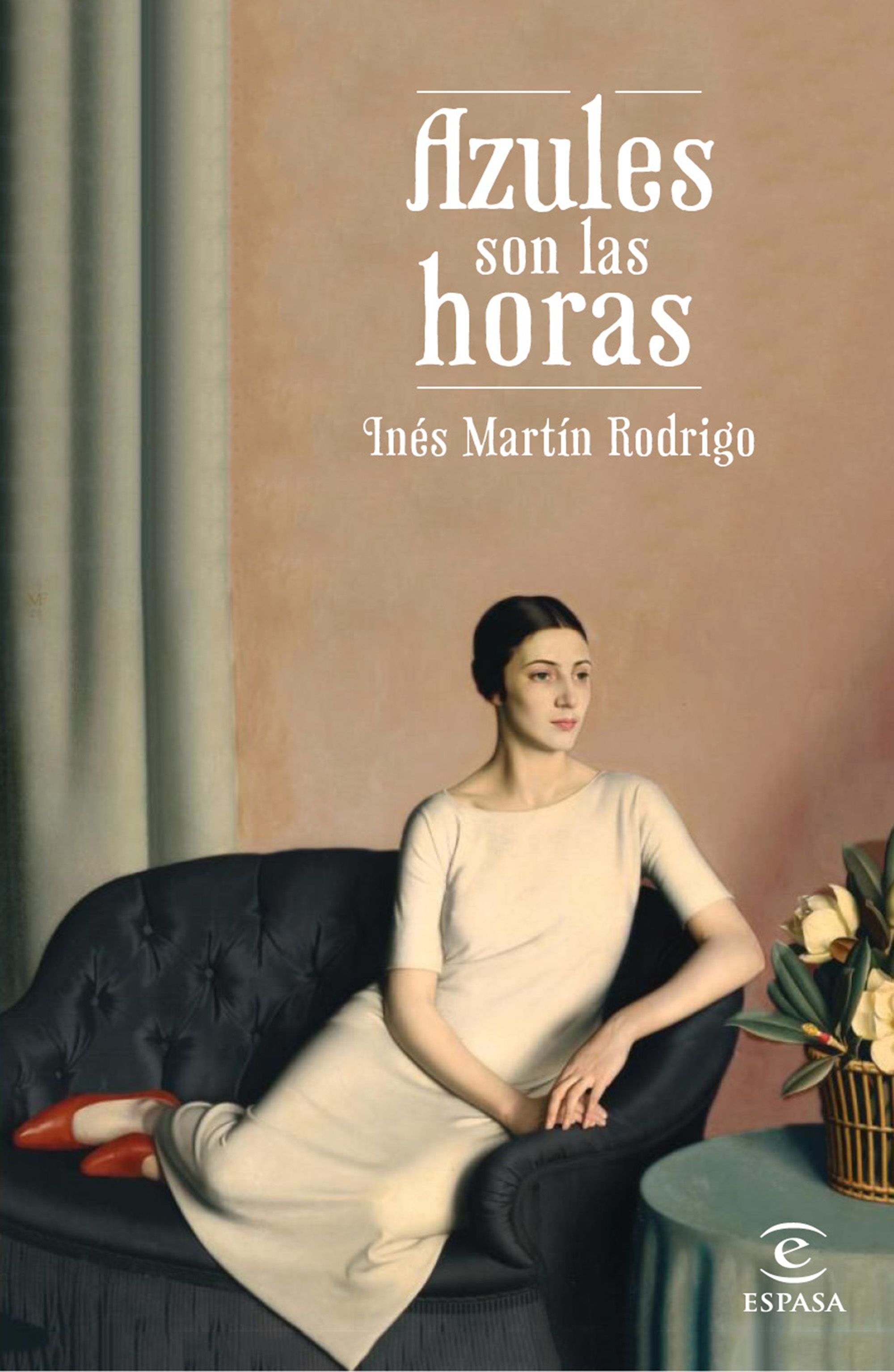Así pues, se trata del recorrido (si bien, novelado) por la vida de José Aranguren Roldán, general de brigada de la Guardia Civil, destinado en Barcelona en 1936 y que se mantuvo leal a la República a pesar de ser un hombre católico y conservador y a pesar de que dos de sus hijos, militares también, combatían en el bando de los rebeldes. En este recorrido se incluye también la figura de Manuel Goded Llopis, general del ejército rebelde, compañero del anterior con el que había coincidido durante su formación y en distintos destinos. Amigos aunque no íntimos que, al final, compartirán también la muerte por fusilamiento. Goded en 1936, cuando el golpe fracasa en Barcelona y Aranguren al final de la guerra.
Durante todo el libro, Silva analiza con mucho detalle la situación política de las distintas épocas. Las guerras en África, donde menciona el testimonio de Ramón J. Sender, la decadencia y el deseo de regeneración por parte de todos los bandos. Deseo de regeneración que, sin embargo, constantemente queda frustrado por males (aparentemente) endémicos: corruptelas, ambiciones, envidias y arrogancia que se imponen en el patrioterismo de unos y en el populismo de otros. Destaca Franco, como ejemplo de militar ávido de reconocimiento, especialmente hábil en la intriga y el autobombo. Incluso menciona de pasada la posible amistad entre Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera.
La relación que mantuvieron Escofet y Primo de Rivera da una idea de la fractura emocional que se produjo durante la Guerra Civil y que se mantuvo posteriormente (y quizá sigue). Escofet se había formado como militar en la Academia de Caballería de Valladolid, llegando al grado de capitán en 1926. Antes, en 1922, había sido instructor de José Antonio, durante su servicio militar en el regimiento de Caballería de Santiago en Barcelona y decía de él que era “un buen orador y de una fuerza de seducción extraordinaria, y con una concepción romántica de la política [otra vez aparecen las emociones] que no compartía su partido, compuesto de intelectuales fracasados y estudiantes amigos de la violencia” (página 261). Escofet que había nacido en Cataluña dejó en 1930 el ejército para incorporarse a los Mossos de Esquadra, entonces una policía rural y provincial de la que llegó a ser jefe. Fue también Comisario General de Orden Público de la Generalitat, en 1936 y al final de la guerra tuvo que exiliarse por haberse mantenido leal a la República perseguido por sus antiguos compañeros. Escofet podía admirar la pasión de José Antonio pero era también capaz de detectar los dos tipos principales de enemigos contra la República: los anarquistas y los conspiradores dentro del propio Ejército aliados con falangistas y con la extrema derecha. Es posible que Escofet también fuese parte de esa tercera España, víctima de las otras dos.
Yo creo que esa fractura producida por este enfrentamiento, tan difícil de salvar todavía, fue un desbordamiento de pasiones, me atrevería a decir, además, pasiones tóxicas. Provocadas por el miedo que cada uno de los dos bandos inspiraba en el otro. En esas circunstancias, la racionalidad y la templanza fueron abrumadoramente derrotadas y no pudieron abrirse camino. La tercera España, víctima de las otras dos.
Así habla Azaña en sus diarios sobre Goded: “Yo he procurado reconciliar a Goded con el régimen y con la política general de la República… el intento me parecía útil, y para mí, personalmente, de buen juego… Más, por lo visto, [Goded] lleva dentro rencores inextinguibles… Estaba nervioso, un poco sofocado, a veces emocionado, procuraba dominar las pasiones que se le salían por la boca. Mi impresión de conjunto es que lleva dentro un escorpión” (página 193). ¿Sería el miedo a la izquierda, a los comunistas, a la revancha, al cambio, a la desintegración de España, de la fe, de la civilización occidental como le parecía a Unamuno? Generalmente, no se hace un análisis emocional de la conducta de los hombres. Se presupone siempre que sus acciones están inspiradas por la razón. Aquí hay una muestra de que no es así. Azaña se preocupó de consignar en sus diarios las emociones reprimidas de Goded y Goded en las entrevistas con Azaña se preocupaba de transmitir sus emociones. Se me ocurre pensar que si los golpistas hubiesen sabido templar su miedo y que si los anarquistas y comunistas hubiesen sabido actuar sin provocar miedo, quizá esa explosión emocional no se hubiese producido o hubiese sido más controlable. Hay que tener en cuenta que la Revolución Rusa se había producido apenas hacía 20 años y que, como se demostró después, la URSS era un peligro real.
Aranguren fue frecuentemente acusado de pasividad ante los desórdenes provocados por anarquistas. Sin embargo, Azaña en sus diarios reconoce que Cataluña estaba en total disolución, presa de una histeria revolucionaria en la que “Companys hablaba a tontas y a locas de dar la batalla a los anarquistas, pero no tenía ganas ni medios”. Aranguren ya era un hombre viejo, prudente, competente, digno, siempre a las órdenes del Govern, aunque no siempre fuese comprendido por los políticos sí lo fue por sus superiores, compañeros y subalternos. Sin embargo, había quedado aislado de sus hijos y no pudo inculcarles la templanza necesaria para entender que como militares profesionales, por encima de filias y fobias políticas, debían estar a las órdenes del gobierno y del estado legalmente constituidos. No consiguió convencerles ni disipar su miedo al desorden y a la hipotética destrucción de España. Al final de esta lectura, queda la sensación de que, hagas lo que hagas, incluso si te esfuerzas por hacer bien las cosas, la vida nos atropella, y especialmente, en circunstancias tan traumáticas como una guerra. Aranguren terminó aceptando su muerte por haber cumplido con su deber y el premio que obtuvo fue el silencio durante tantos años, silencio roto hoy por Lorenzo Silva en Recordarán tu nombre.