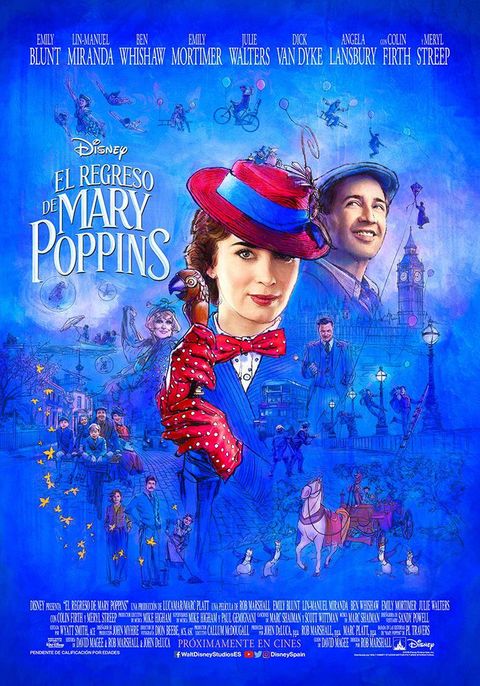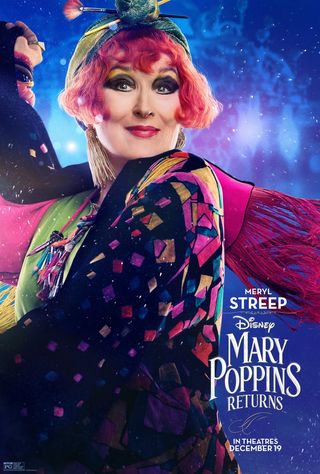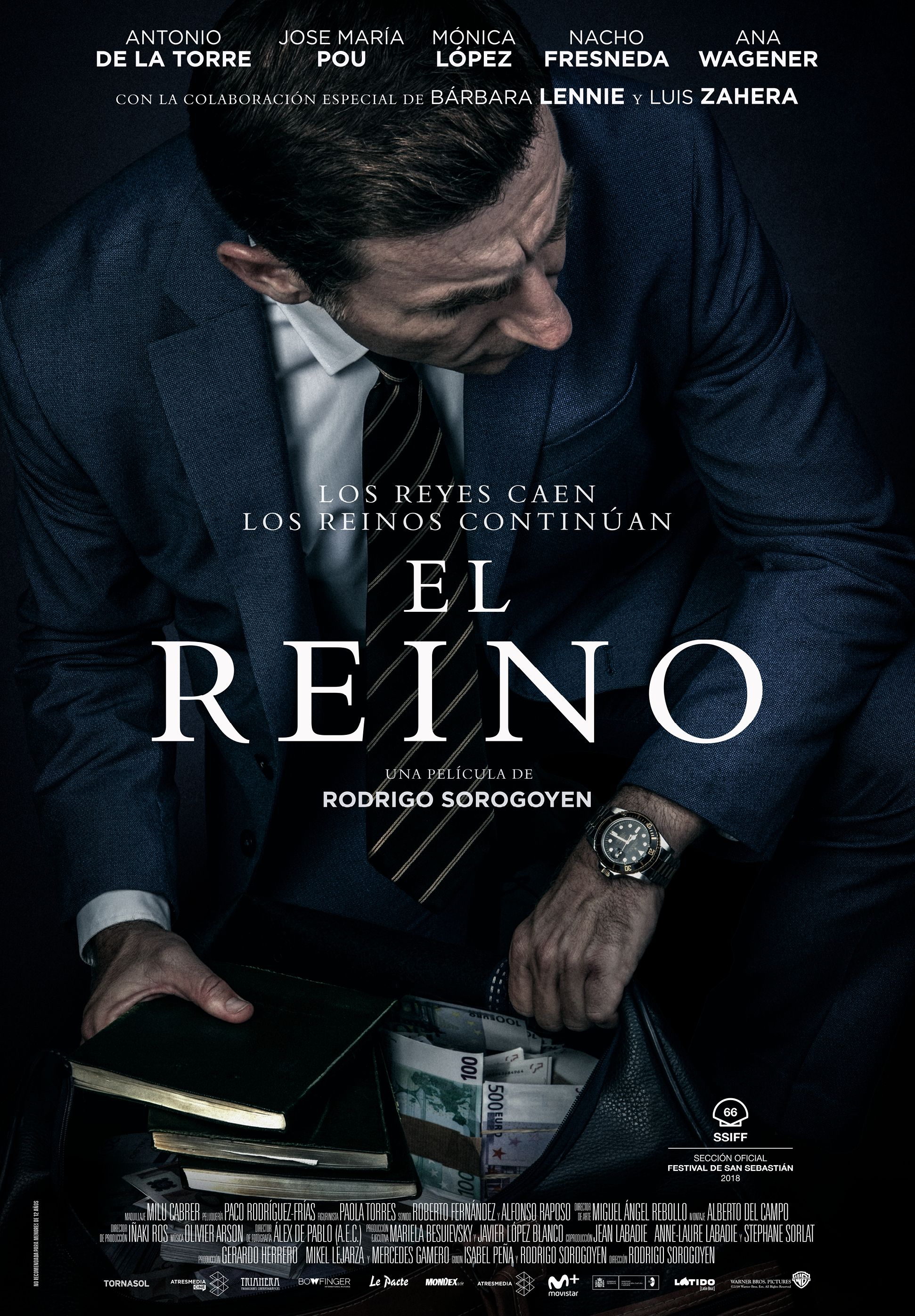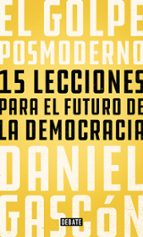La autora.-
Carmen López Alonso es doctora en Ciencias Políticas y
autora de varios libros sobre historia de las ideas políticas y sociales y
también las relaciones entre política y religión (un punto importante cuando se
estudia el islamismo). Es también profesora invitada en diversas universidades
y en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Es especialista en el
conflicto palestino-israelí.
Mi opinión.-
Es difícil encontrar un libro didáctico y, a la vez, muy
exhaustivo que trata del surgimiento y la consolidación de una fuerza política,
social y armada como Hamás. En este caso, es así. La lectura de este libro es
clara y fluida, apoyada en muchos datos que no se hacen indigeribles. Se
agradece este esfuerzo de la autora para llegar a un público no especializado.
Además, aunque el libro se publicase en 2007 y no esté actualizado a los
últimos hechos, sirve de base para poder entender parte de esta situación tan dramática
y caótica que estamos viviendo y que parece no tener fin.
El libro está estructurado en tres partes atendiendo a los orígenes y causas del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), su relación con la causa palestina y su oposición a un nacionalismo palestino laico; la segunda parte, es la más sustanciosa, desde mi punto de vista. Describe la acción política, la importantísima acción social y también la acción militar de Hamás a través de los años. Y la tercera parte, queda para los interrogantes del futuro de la organización y se concreta en un segundo libro publicado en enero de 2024.
No hay dudas sobre la influencia en el surgimiento de esta organización de la Hermandad Musulmana de Hassan al Banna y de que se utiliza como aglutinante la religión, la versión más tradicionalista de la religión. Así como en otros movimientos totalitarios se ha utilizado la raza o la genética (como en el nazismo), en el islamismo la religión es utilizada como medio de control social.
La segunda parte, como decía antes, es totalmente esclarecedora. Hamás es un movimiento integral, entendiendo por tal, un movimiento que abarca todas las necesidades de una sociedad, a menudo abandonada por los poderes públicos estatales (algo que sucede también con Hezbolá en El Líbano). Hamás provee a la población de la posibilidad de participar políticamente. También es la encargada de proveer de educación, de sanidad y de asistencia social a la población civil. Todo ello dirigido especialmente a la infancia y juventud (antes de la represión desencadenada en el último año, un 40% de la población gazatí era menor de 15 años) y con un bajo coste económico. De esta manera ofrece u ofrecía expectativas de mejora, aunque muy limitadas, para una población sometida a un bloqueo infernal. Mantiene también una estrategia militar propia, diferente y, a veces, opuesta a la de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, que oscila entre la resistencia armada, el atentado suicida y las operaciones más sofisticadas de una organización militarizada y preparada para la guerra híbrida. Entre éstas últimas están los atentados del 7 de octubre de 2023. Todo ello a cambio de una fidelidad incuestionable.
La tercera parte del libro debe ser completada con el nuevo libro aparecido que ya he comentado. Sin embargo, el hecho de que después de haber ganado las elecciones municipales de 2006, Hamás no volviese a convocar otras ya era un síntoma de lo que podía esperarse. Una organización autoritaria que quiere perpetuarse en el poder al coste que sea. A partir de ahí, la operación del 7 de octubre de 2023 sólo podía volverse en contra de la propia población civil palestina como así ha sido. A Hamás como organización fascista no le ha importado, lo más mínimo, llevar a su población a la picadora de carne israelí. Y lo más terrible es que la comunidad internacional no puede parar esta espiral de violencia provocada por las extremas derechas de los dos contendientes. Fascismo contra fascismo.
Recomiendo la lectura de este libro para entender un poco más el conflicto palestino-israelí.





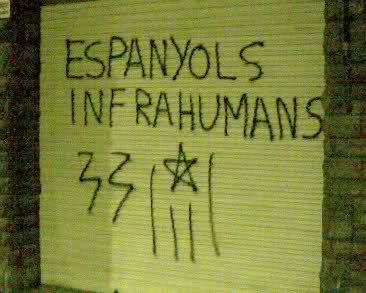






.jpg/220px-Bust_of_Ibn_Khaldun_(Casbah_of_Bejaia%2C_Algeria).jpg)