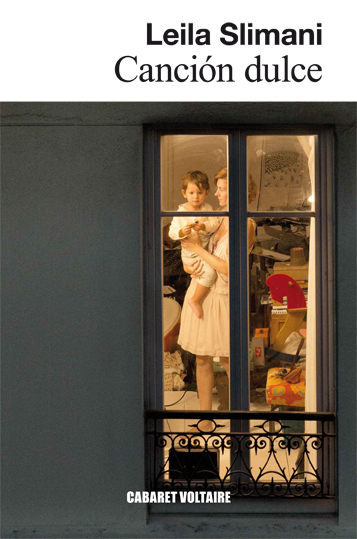La autora.-
 Emilia Pardo Bazán nació en 1851. Recibió una educación
excepcional para las mujeres de su época, incluso para las de su clase. Cuando
su marido le exigió que dejase de escribir, ella decidió separarse de él. Heredó
el título de condesa de su padre, así que nunca tuvo problemas económicos. Fue
educada en un colegio francés; viajó por Europa y podía leer también en inglés.
Estuvo muy interesada por la novela naturalista, aunque los especialistas
prefieren encuadrarla en el movimiento literario realista. Luchadora por la
educación e independencia de las mujeres. Otras obras suyas: Los Pazos de Ulloa, La madre naturaleza,
Insolación. Escribió también ensayos, libros de viajes, biografías y obra
periodística. Murió en 1921.
Emilia Pardo Bazán nació en 1851. Recibió una educación
excepcional para las mujeres de su época, incluso para las de su clase. Cuando
su marido le exigió que dejase de escribir, ella decidió separarse de él. Heredó
el título de condesa de su padre, así que nunca tuvo problemas económicos. Fue
educada en un colegio francés; viajó por Europa y podía leer también en inglés.
Estuvo muy interesada por la novela naturalista, aunque los especialistas
prefieren encuadrarla en el movimiento literario realista. Luchadora por la
educación e independencia de las mujeres. Otras obras suyas: Los Pazos de Ulloa, La madre naturaleza,
Insolación. Escribió también ensayos, libros de viajes, biografías y obra
periodística. Murió en 1921.
Mi opinión.-
Esta novela forma parte de una trilogía junto con Doña Milagros (1894) y La Tribuna (1883), considerada como la
primera novela naturalista española; aunque
cada una de ella puede leerse de forma independiente. Está ambientada en
Marineda, nombre ficticio que puede corresponder a La Coruña y describe un
ambiente provinciano, muy pagado de sí mismo y un pelín decadente. Sólo hay un
personaje que no encaja en esta descripción y es el que, al final, sale
ganando.
Mauro Pareja es el solterón del título. Empieza hablando de
su vida de hombre maduro que no quiere casarse porque el único aliciente que
encuentra en el cortejo es la caza menor. Eso sí una caza en la que intenta no
perjudicar a la presa. Al fin y al cabo, es un caballero y cuando intuye que
puede comprometer a una damisela deja el cortejo y, cazador y presa, quedan
como amigos. Pronto Mauro Pareja va perdiendo protagonismo y es la
familia Neira quien lo gana. Nada menos que once hijas y un hijo (un poco
simplón y que no tiene ninguna relevancia en la trama) para el viudo Neira. Una
de ellas, Feíta, es el personaje más importante. Es la hija rebelde que no quiere
casarse y que sólo aspira a estudiar y ser profesora o bibliotecaria. Siempre
con el pelo revuelto, unos zapatos que parecen más botas de hombre y
correteando por toda Marineda, respirando el aire libre, el aire de la
libertad.
Por supuesto, Feíta es el escándalo para su familia y
amigos. Toda Marineda habla de sus excentricidades y compadece a su padre y a
sus hermanas que casi, por su culpa, no harán buenas bodas. Las hermanas
mayores son otra cosa. Son señoritas que saben guardar las formas, que saben
llevar lazos y puntillas. Pero que, en realidad, serán el origen del conflicto
y la catástrofe y ruina de la familia que la autora soluciona, al final, como
si de un folletín se tratara pertrecha un final ñoño, con lances de espada,
muertes y honras salvadas.
Feíta es el personaje más interesante. Y, sin duda, la Pardo
Bazán la describió con mucho mimo, porque esperaba que algún día todas las
mujeres fueran como ella. Yo creo que la razón por la que Mauro Pareja no se
enamoraba de ninguna joven de su entorno, es porque estaba esperando que
surgiera ya otro tipo de mujer. Una mujer moderna (teniendo en cuenta que
estamos hablando de finales del siglo XIX) que pusiera su capacidad intelectual
por encima de cualquier otra cosa pero que, al final, cuando la familia tuviese
problemas supiera hacerse cargo y salvarla en último extremo. En ese sentido,
Pareja también es un nuevo hombre.
Sin embargo, hay otros personajes que seguirán durante toda
la novela anclados en el pasado. Y, Emilia Pardo Bazán los utilizará para hacer
una crítica, casi política. No creo que sea casualidad que los personajes
objeto de esa crítica tan negativa, sean los advenedizos, los nuevos ricos. Para
esta crítica recupera a un personaje de La
Tribuna, una mujer joven, cigarrera, que encabeza una huelga reivindicando
el trabajo de las mujeres. Es engañada por un señorito que le promete
matrimonio, aunque al final la abandona y ella tiene a su hijo sola. Es este hijo, como adulto, el que aparece en Memorias de un solterón. Es un joven
trabajador que ha cogido la estela de su madre. Es un socialista al que el
resto del pueblo ve como un gran revolucionario peligroso. Pero que en realidad
es poco más que pólvora mojada. Se empeña en que su padre rico le reconozca y
que se case con su madre y lo consigue. Desde ese momento, se le olvidan las
revoluciones y comienza a gestionar el patrimonio de su padre como su hubiese
nacido señorito.
Todas las
novelas del siglo XIX me parecen muy recomendables. Y, especialmente, las de la Pardo Bazán aunque haya quedado
un poco relegada. De esta trilogía me falta leer Doña Milagros.
Emilia Pardo Bazán
Memorias de un solterón
Ed. Cátedra





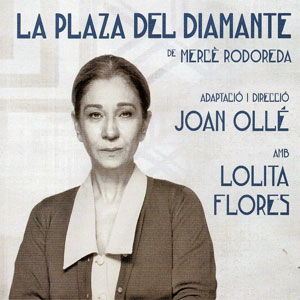

.jpg/220px-Le%C3%AFla_Slimani_(cropped).jpg)